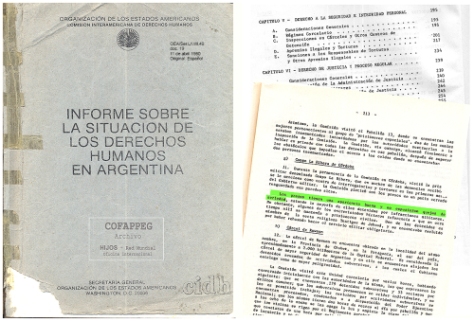Fuente: https://elsudamericano.wordpress.com/2022/05/13/todos-somos-subversivos-por-carlos-gabetta-1983/ MAYO 13, 2022
TODOS SOMOS SUBVERSIVOS por Carlos Gabetta (1983)
PRÓLOGO a la Edición Argentina
“El ejército es un estado superior dentro de una sociedad inferior, ya que nosotros somos la fuerza especifica del país. Y sin embargo, estamos sometidos a las resoluciones del gobierno… ¿y el gobierno, quién lo constituye?… el poder legislativo y el ejecutivo… es decir, hombres elegidos por partidos políticos informes… ¡y qué representantes, señores! Ustedes saben mejor que yo que para ser diputado hay que haber tenido una carrera de mentiras, comenzando como vago de comité, transando y haciendo vida común con perdularios de todas las calañas, en fin, una vida al margen del código y de la verdad. No sé si esto ocurre en países más civilizados que los nuestros, pero aquí es así. En nuestra cámara de diputados y de senadores hay sujetos acusados de usura y homicidio, bandidos vendidos a empresas extranjeras, individuos de una ignorancia tan crasa, que el parlamentarismo resulta aquí la comedia más grotesca que haya podido envilecer a un país.
Las elecciones presidenciales se hacen con capitales norteamericanos, previa promesa de otorgar concesiones a una empresa interesada en explotar nuestras riquezas nacionales. No exagero cuando digo que la lucha de los partidos políticos en nuestra patria no es nada más que una riña entre comerciantes que quieren vender el país al mejor postor”.
(Discurso del Mayor ante el Astrologo, Erdosain y el resto de los conspiradores de “Los siete locos”, de Roberto Arlt, extraído de la edición de Losada, 1972. En una nota al pie, Arlt precisa que el libro fue escrito en los años 28 y 29 y publicado por primera vez en octubre de 1929, es decir, casi un año antes del primer golpe militar en la Argentina).
*
Cuando este libro apareció en Francia, [TODOS SOMOS SUBVERSIVOS] en octubre de 1979, la prédica de la dictadura contra “la campaña antiargentina en el exterior” había superado ya su apogeo, pero se mantenía vigente. El régimen acusaba muchos síntomas de la bancarrota económica, política, militar y moral a la que asistimos ahora, pero aún vivía de las rentas del dinero fácil para algunos argentinos, del campeonato mundial de fútbol para los demás, de la implacable decisión con que había “puesto orden” en el país.
Era el tiempo en que la prensa internacional había olvidado casi las violaciones a los derechos humanos en la Argentina, luego de haber atiborrado al mundo un año antes (fundamentalmente a causa del mundial de fútbol y no de los derechos humanos, en honor de la verdad). El tiempo en que algunos especialistas internacionales de la economía –como Paul Fabra, de “Le Monde”– aún se maravillaban con los éxitos de Martínez de Hoz, y los políticos argentinos de paso por Europa hacían lo imposible por no cruzarse con las Madres de la Plaza de Mayo.
Digámoslo de una vez: aunque muchas cosas iban cambiando rápidamente, el discurso militar sobre “la campaña antiargentina en el exterior” había prendido en muchos compatriotas, que venían a Europa o iban a México y los Estados Unidos cargados de prejuicios contra “los subversivos” en exilio y nos contaban que aunque se habían presentado algunos problemas económicos, en el país “todo el mundo vive bien” y, sobre todo, en paz. En cuanto a los desaparecidos, la cárcel, la tortura, vamos, no exageres, después de todo, en algo andarían. Los parientes se confiaban un poco más, abrían algo más su corazón a las dudas y los temores, pero recelaban de nuestros amigos. Sólo los militantes de las distintas organizaciones por los derechos humanos en la Argentina parecían tener clara conciencia de lo que realmente le estaba pasando al país. Eran ellos los que frenaban la impaciencia, los que ahuyentaban los fantasmas de la paranoia y ponían las cosas en su lugar en la colmena de rumores, informaciones y análisis contradictorios, confrontaciones políticas y en esa oscilación permanente entre la esperanza descabellada y el desaliento que es el pan cotidiano de la diáspora.
Desde mediados de 1975 –cuando comenzó el exilio masivo– los argentinos que, como dice Osvaldo Soriano, “pudimos saltar a tiempo a un avión”, dedicamos esencialmente el tiempo a tres cosas: rehacer una vida en otro país (en muchos casos otro idioma, otra cultura), iniciar una reflexión sobre nuestros propios errores y denunciar, por todos los medios posibles, lo que estaba pasando en la Argentina. No era simple: aunque con el tiempo la situación personal de la mayor parte de los exiliados fue mejorando (sobre todo si se la comparaba con la de los compatriotas en el país, que empeoraba), el proceso de adaptación, la lucha por la vida, todo fue muy duro al principio.
En la tarea de solidaridad con el pueblo argentino se manifestaban diferencias políticas, a punto tal que en algunos países hubo tantos comités como partidos políticos o fracciones de partido, incluso “independientes”. No todo el mundo tenía claro, dentro y fuera del país, qué defender, a quién acusar, ni adonde estaba el enemigo principal: socialistas democráticos, demoprogresistas, radicales y otras agrupaciones suministraban (de manera expresa o a regañadientes; oficialmente o “a título personal”, para el caso es lo mismo) embajadores y/o funcionarios a la dictadura. En Madrid, Ricardo Balbín reclamaba por la democracia, pero trataba de minimizar la represión; en París, representantes del peronismo colaboraban en un “centro piloto” de contrainformación montado por los servicios de inteligencia de la dictadura y miembros del Partido Peronista Auténtico y de los Montoneros se reunían con el almirante Masera. El Partido Comunista Argentino se encargaba de desmentir o desvirtuar puntualmente casi todas las denuncias contra la dictadura, y apoyaba a Videla. Ante los organismos internacionales (Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por ejemplo), la Unión Soviética obstaculizaba o vetaba las condenas a la dictadura argentina;1 mientras los dos máximos líderes del Partido Socialista Popular y del Partido Socialista Unificado sembraban la confusión en el seno de la Internacional Socialista, alegando la “moderación” del general Videla.
Solidarios en el plano personal, los argentinos en el exilio reproducían las lacras y el sectarismo de los partidos políticos que representaban y vivían aun de ilusiones inmediatistas, sin vaciar del todo las valijas, a pesar del cortejo de huérfanos y viudas que cada día atravesaba la frontera. Había, por cierto, excepciones a esta descripción general, pero así eran las cosas y sólo el tiempo y la lucha contra la dictadura, el aprendizaje en el extranjero, fueron limando algunos de esos problemas.
Pero señalar al mundo lo que estaba ocurriendo en la Argentina no era simple, sobre todo, porque ¿cómo explicar, antes del golpe militar, que el gobierno que había decretado el estado de sitio, restaurado y aplicado la legislación represiva y creado las “Tres A” era el mismo que había sido votado por una abrumadora mayoría de argentinos? ¿Cómo precisar, después del golpe, que esos militares, en lugar de “poner orden”, sólo habían oficializado y multiplicado la represión, que en realidad eran una continuación del último gobierno peronista, del cual se habían servido?2 ¿Cómo denunciar el terror, si en la Argentina se había inaugurado la siniestra técnica de la desaparición de personas, si los presos no eran exhibidos en los estadios de fútbol y si –a diferencia de lo que ocurrió en Chile– en nuestro país “la clase política” sólo había sido desalojada del poder, pero dormía en su casa?
En Francia, debieron pasar nueve meses antes de que comenzara a despejarse la bruma. A principios de enero de 1977, el corresponsal de «Le Monde» en Buenos Aires, Phillipe Labreveaux, abandonó para siempre la Argentina y entregó en París una serie de dos notas que aparecieron los días 5 y 6. «La machine a tuer» (la máquina de matar) era el título y se refería, por cierto, a la tarea de exterminio iniciada desde la caída del gobierno de Héctor Cámpora y a cuyo paroxismo se llegaba en esos días. La campaña contra la dictadura argentina se inició con cierto atraso, pero a partir de allí no haría sino acrecentarse.
1978 fue un año amargo, contradictorio. El mundial de futbol nos brindó la posibilidad de multiplicar geométricamente la campaña, pero ese período fue también el del cénit de “los éxitos” de Martínez de Hoz. Los exiliados argentinos esquivábamos a esos compatriotas prepotentes y maleducados que vivían su tiempo de revancha en Europa y los Estados Unidos con plata dulce, que alababan a Videla y nos daban vergüenza. Sabíamos que en nuestro país no sólo se asesinaba y torturaba, sino también que para la mayor parte de nuestros compatriotas el salario real había caído ya en casi el 50 por ciento, que miles de los que no habían podido o no habían querido exiliarse, sufrían la persecusión, la miseria y el silencio. Veíamos a esos turistas argentinos (había de todo: burgueses, ex sindicalistas, medio pelo, especuladores de todo tipo y condición, mucho pariente o amigo de militar), los comparábamos con esa pareja de viejitos jubilados que se había enterrado hasta las orejas para visitar al hijo viudo y los nietitos en exilio; o con esos militantes políticos y sindicales que salían del país arriesgando sus vidas (“ojo con lo que dicen, muchachos, no se olviden que yo tengo que volver”) y descubríamos otra Argentina, esa que un día podría ser la base de un fascismo perdurable.
El mundial de fútbol marcó el paroxismo de esa situación. Sobre el “qué hacer”, para muchos de nuestros amigos en el extranjero el problema era simple: había que promover el boicot. Desde la última guerra, a un europeo decente no le pasa por la cabeza que se pueda organizar una fiesta deportiva al lado de un campo de concentración. Los exiliados, en cambio, superamos por una vez nuestras diferencias políticas y nos unimos, salvo escasas excepciones, para apoyar la realización del mundial en la Argentina y aprovechar la ocasión para denunciar masivamente (hasta ese momento, sólo algunos sectores de la opinión publica extranjera, los más “politizados”, estaban al corriente de lo que pasaba) los crímenes de la dictadura, a la que acusábamos además de servirse del mundial para una campaña internacional de prestigio. “Ir a la Argentina, reclamar por el fin de la represión y por la democracia”, podría ser la síntesis de nuestra posición entonces.
La propaganda militar borró deliberadamente estos matices esenciales, hizo un bonito paquete y lo presentó como una “campaña de descrédito a la Argentina”, que prendió fuertemente en millones de compatriotas. Fue el peor momento. Las cartas de los amigos se espaciaron, o se enfriaron. Alguno llegó a reprocharme abiertamente: “qué, ¿ya no te gusta el fútbol, ahora que vivís en Europa? Aquí, todos los argentinos queremos el mundial”. Y era cierto. Como escribió José Pablo Feinmann en la revista “Superhumor”, “era el pueblo argentino sorprendido en el más bajo nivel de conciencia política de su historia”3. Era el pueblo argentino explotado, esquilmado y perseguido gritando por las calles “el que no salta es un holandés”, cuando deberíamos haber agradecido a los holandeses que jugaran limpio, perdieran con honor y no se presentaran a darle la mano a Videla, Masera y Agosti; que algunos de ellos hubieran ido a la Plaza de Mayo a apoyar a las madres; que recibieran cálida y generosamente en su país a nuestros perseguidos.
Después del mundial, la dictadura encontró un nuevo asunto: el Canal de Beagle, un problema que hizo que los argentinos de dentro y fuera del país tardáramos un tiempo en descubrir por dónde pasaban los verdaderos intereses y prioridades nacionales. En enero de 1979, escribí en “Le Monde Diplomatique”:
“…inflando artificialmente la importancia del conflicto, las dictaduras argentina y chilena intentaron desviar la atención popular de los problemas económicos y de la represión política. Al mismo tiempo, trataron de crear un clima de apoyo al gobierno, basándose en que la mayoría de los dirigentes políticos, de uno y otro lado de la cordillera, se verían en dificultades para desaprobar la defensa del territorio nacional, ante el riesgo de ser acusados de contrarios a los intereses de la patria (…) Es evidente que los problemas geopolíticos no serán resueltos y que no habrá paz durable en el Cono Sur mientras esos problemas no sean abordados por los legítimos representantes de los pueblos implicados. Luego de fracasar en los planos político y económico, los militares podrían caer en la tentación de buscar una salida en la guerra”.
Tres años después, fueron nuestros militares los que hicieron la guerra, a la desesperada. El aumento del dólar, la inflación y las quiebras en cadena –que habían comenzado a fines de 1979– y el irrefrenable descontento obrero y popular, más fuerte ya que el miedo, no sólo habían aproximado el juicio sobre la dictadura de los argentinos de dentro y fuera, sino que habían acentuado las grietas entre los militares, poniéndolos de espaldas contra la pared. Cuando ya no sabían qué hacer con la crisis, el descrédito internacional, sus conflictos internos y la gente en la calle, invadieron las Malvinas.
La jugada fue muy buena esa vez. Ya no se trató del absurdo propósito de guerrear con nuestros hermanos chilenos, sino de recuperar un pedazo de territorio nacional de manos de los ingleses, esos mismos piratas que en 1806 y 1807 intentaron apoderarse de todo el país.
La aventura terminó como todos sabemos, pero reconozcamos ahora que la dictadura consiguió que la gran mayoría de los argentinos confundiera el interés nacional con el de un grupo de mañosos y olvidara que esos heroicos nacionalistas eran los mismos que asesinaban, torturaban y hambreaban, los mismos que estudiaban un proyecto para privatizar el subsuelo… No sólo casi no se alzaron voces para denunciar las verdaderas motivaciones de la “recuperación” ni –dadas las condiciones– de sus posibles consecuencias (antes debíamos recuperar islas semidesiertas; ahora una superfortaleza militar), sino que la clase política, con muy raras excepciones, dio pruebas de un enorme cretinismo: los más altos dirigentes de los partidos políticos, sindicatos y corporaciones fueron a las islas a codearse con Galtieri, mientras algunos salían a cumplir la misión imposible de explicarle al mundo cómo la dictadura más sanguinaria del Cono Sur se había convertido de la noche a la mañana en un gobierno manso y popular. Días antes de la catastrófica derrota (que todo el mundo presentía desde semanas antes; todo el mundo, menos los argentinos, gracias al coraje y profesionalismo de nuestros patrones de prensa), el periódico oficial del Partido Comunista Argentino publicaba cartas de soldados que, desde las Malvinas, contaban lo bien que comían y bien abrigaditos que estaban, cómo tenían a raya a los aterrorizados ingleses.4
Entre los exiliados, lo de las Malvinas fue un terremoto. A pesar del privilegio de disponer de abundante información, de la posibilidad de analizar atenta y objetivamente lo que pasaba, de la seguridad personal de todos y cada uno, el asunto suscitó la misma ola de amnesia y delirantes ilusiones que en el interior del país. Hubo actos y manifestaciones; discusiones entre nosotros y hasta peleas con los amigos del país anfitrión, que por cierto no entendían cómo los argentinos habían pasado súbitamente de la oposición más feroz al oficialismo, sin que la tan odiada dictadura hubiera cambiado un ápice. La necedad fue una plaga que en esos días se abatió sobre la mayoría de los argentinos del mundo entero. En Francia, a mediados de mayo de 1982, un grupo de unos 60 compatriotas publicamos un comunicado en “Le Monde”, en el que reivindicábamos la soberanía argentina sobre las Malvinas y denunciábamos tanto la prepotencia y el neocolonialismo inglés, como al régimen militar. En la noche del día en que apareció el artículo, sonó el teléfono en mi casa y un argentino me gritó: «inglés de mierda… te vamos a reventar». El clima era tal, que aún hoy los que recibimos la amenaza nos preguntamos si la voz anónima pertenecía a alguno de los infaltables gorilas de las embajadas de la dictadura, o a algún exiliado convertido al galtierismo. Con variantes, la anécdota se repitió en todos los países del exilio.
No traigo a la memoria estos datos por afán anecdótico o por dejar al margen mi propia responsabilidad o la de algún grupo. Así fueron las cosas y ésta me parece una manera verídica y eficaz de contarlas. Lo esencial, respecto a este tipo de comportamiento de los argentinos ante la dictadura, es reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad y la de nuestros dirigentes políticos. Saber si Juan José Sebreli tiene razón cuando dice:
«La historia argentina de los últimos cuarenta años nos lleva a la conclusión de que esa sociedad es esencialmente antidemocrática, autoritaria, violenta, prejuiciosa, represiva, irracional; en una palabra: fascista. Uno de los rasgos característicos que nos permiten definirla como tal, es la unanimidad, la uniformidad –todos juntos será más fácil– la falta de sentido crítico, de oposición, de pluralidad, de tolerancia; la disidencia vista como locura o crimen. El unanimismo, que provoca esas frecuentes explosiones de peste emocional, desde el entierro de Carlos Gardel al Mundial de fútbol, se da en momentos históricos claves, como 1973, pero llegó al punto culminante en la guerra de las Malvinas, donde prácticamente desapareció toda forma de oposición«.5
.
¿Hacia la democracia?
Estas son reflexiones parciales, en cierto modo dispersas, sobre la forma en que los exiliados argentinos trabajamos y el modo en que algunos percibimos la situación. Van insertas en el prólogo de un libro originalmente destinado a otro público, que sólo puede ser editado en nuestro país porque, una vez más, intentamos echar las bases de un sistema democrático y estable. A los lectores francófonos les sirvió de información; ojalá en nuestro país sirva a la memoria. Toda la encuesta testimonial partió del hecho represivo militar, pero estuvo orientada a mirar hacia atrás, hacia esos años inmediatamente anteriores a la barbarie. El propósito es que estos testimonios resulten una contribución para la indispensable tarea de escarbar en los remotos orígenes de nuestra desgracia, sin cuya comprensión jamás saldremos adelante, porque ninguna historia se hace con jirones del pasado, sino asumiendo y sintetizando su totalidad.
Ya que en realidad, ¿dónde comienza la historia de la barbarie argentina? ¿Con la dudosa muerte de Moreno? ¿Con el fusilamiento de Dorrego; el rosismo; el exterminio de indígenas; la guerra de la Triple Alianza; la Semana Trágica? ¿Con el golpe del 6 de setiembre de 1930? La forma más artera del cretinismo argentino no se manifestó durante el mundial de fútbol o la guerra de las Malvinas, ni en la prepotencia y el orgullo que nuestros turistas y exiliados exhiben en América Latina, España o Italia (que es humildad, sumisión y hasta obsecuencia en Inglaterra, Francia y los Estados Unidos), sino que está reservada a la manera de mirar –o no mirar– nuestra propia historia; en la persistencia en creer que ésta comienza cada vez de cero, que es la manera en que hasta ahora nunca hemos podido reconocernos en una historia.
Ahora, ese cretinismo se manifiesta en que una mayoría abrumadora de la clase política y los “formadores de opinión” (periodistas, intelectuales, artistas) sigue aceptando el discurso militar sobre “la subversión”; excusándose a cada rato de “no apoyar a la subversión», de «no ser subversivo» o “no incurrir en actos subversivos” porque dice o hace esto, aquello o lo otro. No se oyen casi voces que intenten hacer el distingo entre “subversión” –tal y como la entienden los militares; es decir, todo lo que se oponga a sus reglas y designios– y terrorismo. Y respecto al terrorismo, es asombroso que casi nadie abra la boca para decir que las organizaciones que derivaron hacia el terrorismo nacieron alrededor de 1970, al cabo de 40 años de golpes de Estado, proscripciones, fraudes, represión y “parlamentarismo negro”6. Es notable que nadie recuerde que las organizaciones armadas peronistas y marxistas gozaron del beneplácito –o al menos la aprobación tácita– de importantes sectores y muchos líderes de los partidos políticos y parte de la opinión pública durante la lucha contra la dictadura de Onganía, Levingston y Lanusse; que abandonaron la lucha armada o decretaron una tregua durante el gobierno de Héctor Cámpora, antes de reincidir y derivar hacia el extravío político definitivo. Es singular que casi todo el mundo acepte que “hubo caos” en el país durante el gobierno peronista y le eche la culpa a “la subversión”, olvidando la historia golpista de la mayoría de nuestros dirigentes políticos; la dudosa renuncia de Cámpora –seguida de la arbitraria elección de Lastiri, la reinstauración de toda la legislación represiva y el comienzo del terrorismo paraestatal–; la masacre de Ezeiza y la destitución de un gobernador por un coronel de policía con el consentimiento de Juan Perón, entonces presidente de la República o, entre otras muchísimas violaciones a los deberes y leyes de la democracia, la cobarde actitud de la mayoría de nuestros parlamentarios cuando las patotas sindicales invadían el Congreso.7
En un estudio reciente, Ricardo Sidicaro escribió:
“los dirigentes de los partidos políticos, que en general se resignaron a las frecuentes interrupciones de la continuidad institucional por las fuerzas armadas, se interrogan por primera vez sobre la manera de impedir a los militares retomar el control del poder político, tal como lo han hecho sistemáticamente en el curso de las últimas décadas. Sobre este punto, es interesante señalar que, por asombroso que parezca, para la mayor parte de los dirigentes de los partidos políticos, así como para los jefes de empresa, sindicalistas, intelectuales, etc., el hecho de que los militares asumieran ¡legalmente el control del Estado era criticable únicamente en la medida en que el tipo de política aplicada no les convenía, y no en virtud de la idea que ellos se hacen sobre la manera en que deben funcionar las instituciones. En esas condiciones, es natural que la perversa forma de alternancia entre civiles y militares no haya sido criticada más que a posteriori, y que las fuerzas armadas hayan podido instalarse en el poder beneficiándose de la neutralidad, incluso del apoyo relativo, de sectores que, luego, con el tiempo se transformaron en opositores”.
Puesto que se trata de mirar de frente y analizar la historia, es interesante preguntarse si esta “perversa forma de alternancia” entre civiles y militares no explica que, mientras en Chile los militares asesinaron a Salvador Allende y a otros altos dirigentes y encarcelaron u obligaron al exilio a la mayoría de los restantes, en la Argentina la represión sobre este sector fue mínima y extremadamente selectiva. “Lo único bueno que hizo este gobierno fue librarnos de la subversión”, declaró Alvaro Alsogaray a la revista “Somos”, en 1981. Nada más cierto, si se comparte el criterio de que los miles de asesinados, desaparecidos o encarcelados y las decenas de miles de argentinos actualmente “fuera de juego” en el país y en exilio, constituyen una generación completa de cuadros intermedios políticos, sindicales, estudiantiles, profesionales e intelectuales, la mayoría de los cuales poco o nada tuvo que ver con la lucha armada propiamente dicha. Puesto que los interlocutores siguen siendo prácticamente los mismos, ¿seguirá funcionando ahora la “perversa alternancia”?
En todo caso, hoy que las llagas del país están tan abiertas y son tan profundas que el cuerpo entero parece fuera a explotar y mancharnos a todos aún más de sangre e inmundicia; cuando en esta situación desesperada muchos parecemos estar de acuerdo en que hay que echar de una vez por todas las bases de la democracia, es fundamental recordar que nunca la tuvimos, que los argentinos no la conocemos, porque los chispazos jamás fueron fuego. Asumir que otra de las formas del cretinismo nacional es la justificación de la perversa alternancia: “la subversión y el caos” cuando es el turno de los militares; “la vuelta a la democracia” para el paso de los civiles por el gobierno.
Alain Rouquié señaló, en mayo de este año 1983, que:
“la clase política, apenas levantada la interdicción a los partidos y anunciadas las elecciones generales, se lanzó frenéticamente a la reorganización partidaria. Campañas de afiliación, maniobras internas por las candidaturas, todo se hace según las reglas del juego fijadas por la Junta (militar). Mientras el país se descompone y los militares preparan su propio futuro, los políticos son ganados por un “electoralismo neroniano”. Nadie sabe cuáles son los programas de los partidos: la batalla por las candidaturas moviliza todas las energías. Una opinión pública exasperada y escéptica, en particular las jóvenes generaciones, comprende con dificultad la actitud de subordinación de los dirigentes políticos hacia los militares en derrota. Los sondeos parecen probar que el foso que separa a la clase política de los electores no cesa de aumentar”.
Esta opinión está lejos de ser aislada o “venir del extranjero”. Liliana Heker escribió:
“La falta de espíritu polémico se advierte también en ciertos dirigentes políticos (…) No se discute, por ejemplo, la eficacia de un sistema social o económico en relación a otro –milagrosamente, en cuanto a consignas, parece haber una coincidencia casi absoluta: democracia, justicia social, libertad de expresión–; pero estas consignas son demasiado generales como para indicar un compromiso o dar al pueblo una posibilidad de opción”.9
La amnesia histórica, la ausencia de debate de ideas y de renovación de cuadros; la aceptación de las reglas de juego militares por la clase política, son la esencia, el requisito de la “perversa alternancia”. Todos deberemos comprender y aceptar esto, si queremos romper el círculo y construir una sociedad y un Estado verdaderamente democrático y justo; si queremos evitarnos el trauma de la guerra civil, la única salida visible para una sociedad bloqueada desde hace más de cincuenta años, si fracasamos otra vez.
Este libro no tiene la menor pretensión de ensayo o trabajo científico; tampoco la de justificar crímenes de ningún tipo ni bando. Solamente, a partir de las reflexiones de los entrevistados sobre sus sueños, esperanzas y frustraciones, sobre sus actividades profesionales y políticas, ampliar la perspectiva hacia un momento determinado de la historia argentina, cuyo análisis está hoy deliberadamente reducido a una grosera simplificación. A partir de marzo de 1976, los militares argentinos, apoyados tácita o explícitamente –y con pocas excepciones– por la clase política, la iglesia, ciertos intelectuales y una parte considerable de la opinión pública, trataron de justificar el horror alegando una “guerra sucia”. Sin embargo, es evidente que jamás hicieron la distinción entre los que combatían con las armas en la mano (e incluso para ellos, ¿no había leyes?) y los que, desde todos los sectores y clases sociales, conspiraban decididamente contra las intromisiones en el poder de los militares y la oligarquía; contra los intereses extranjeros que expolian al país y, en buena medida, contra una clase política que en los últimos cincuenta años se mostró globalmente indigna de la calificación de democrática.
Porque en algo tenían razón los militares golpistas del 76 y quienes los apoyaron: al cabo de cinco décadas de golpes de Estado, represión y crímenes impunes; de corrupción y entrega; de mojigatería y censura; de injusticias sociales y económicas; de complacencia interesada y servil de la mayoría de los dirigentes políticos y sindicales y de no pocos intelectuales, hubo un momento en que todos nos hicimos subversivos.
París-Montreal, julio de 1983.
*
NOTAS: